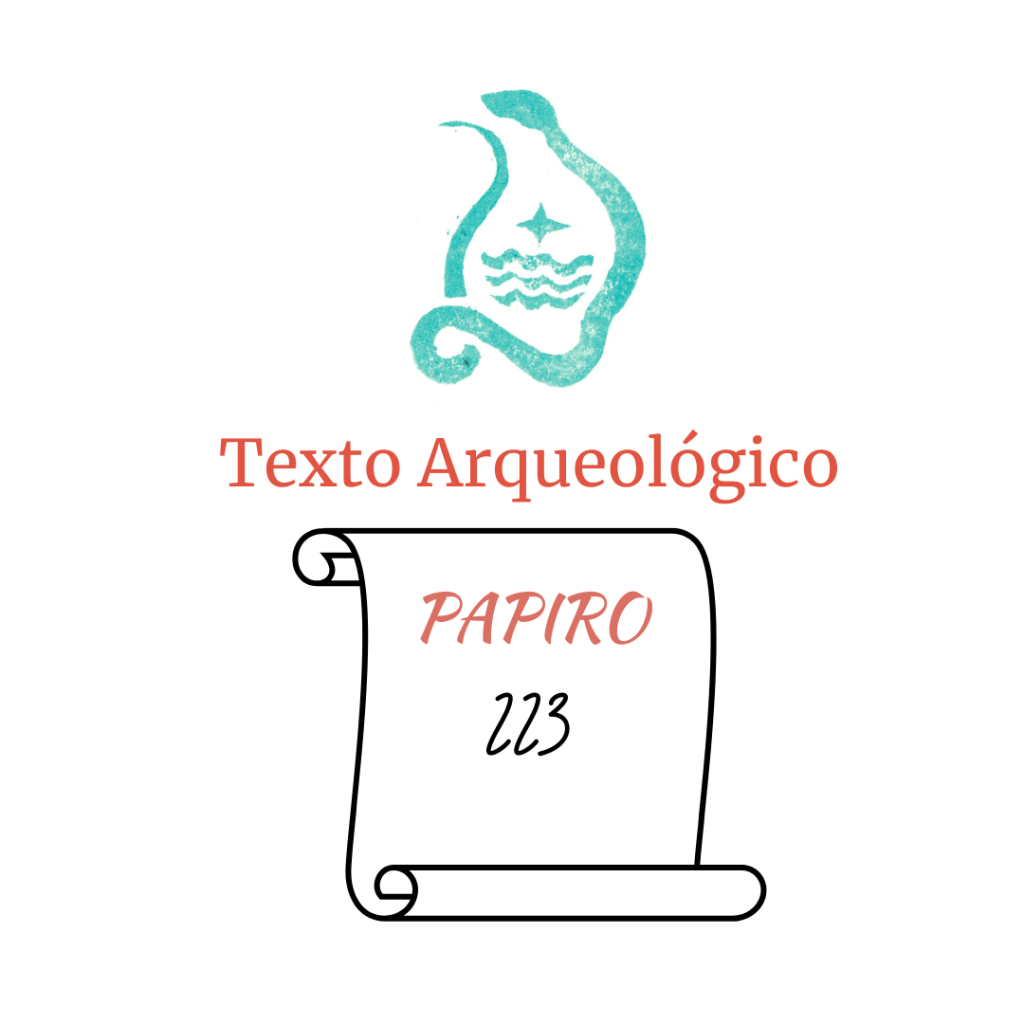
La Historia de Kerebe
A principios del siglo XX, en un pueblecito perdido entre las montañas, conocido con el nombre de Buwal, se cruzaba el hermoso y caudaloso río. Desde hacía poco tiempo un impresionante puente, se había construido para permitir el paso de los trenes que recorrían el país de norte a sur. El río Iter, era así mismo una importante vía de tráfico de barcos de mercancías que daban riqueza al lugar. Por aquel puente por el que circulaban los diez trenes que cada día, a horas, a veces imprevistas, debido a los retrasos y problemas técnicos o de circulación. Era levadizo, para no interrumpir la circulación de los barcos mercantes que cruzaban el Iter. Un experto profesional, se encargaba todos los días, desde hacía veinte años, de sincronizar el paso de barcos y trenes, de modo que nada se viera afectado.
En Buwal, vivía una familia entregada a la convivencia con sus vecinos y familiares, así como a la vida en la naturaleza, no conocían la ciudad, ni nunca se les ocurrió cambiar el pueblo por la urbe, pese a que les llegaba información de que allí la vida era muy diferente.
El padre, de nombre Wamú y la madre de nombre Maddy, tenían un precioso hijo de tan sólo 6 años, llamado Kerebe. Era un niño especialmente alegre y travieso, pero también notablemente responsable. Le encantaba jugar con los animales, a veces era tan arriesgado, que llevaba varias lesiones producidas por esos torpes juegos a los que se entregaba.
Maddy, era una mujer muy tradicional, sencilla pero muy exigente con todo lo que tenía relación con la familia y el hogar. Disfrutaba viendo feliz a su hijo. Había sido un hijo muy deseado, le costó mucho quedar embarazada. Incluso, llegó a creer que jamás podría ser madre. Había llorado por ello, y gracias a la confianza que puso, finalmente lo logró. Cuando nació Kerebe, se sintió la mujer más feliz del mundo. Amaba a su hijo con tanta pasión que supo que una madre sería capaz de dar su vida por él.
Su marido, Wamú, fue el hombre más orgulloso de la tierra. Si Maddy no le hubiera dado hijos, estaba convencido de que su vida seguiría estando a su lado, con o sin ellos, por tanto, tenía claro que su amor por ella estaba muy por encima de ser o no ser padres. Siempre la tranquilizó diciéndole que, si no criaban un hijo o una hija, sus vidas iban a tener otro sentido y que ese sentido lo encontrarían a lo largo del tiempo.
Wamú, era el responsable de la logística de la elevación y descenso del puente. Él era el profesional que todos los días, trabajaba muy atento a que todo fluyera para que no hubiera percances entre los viajeros por agua y por tierra.
Comunicado con otros puntos de control, y con un nuevo sistema de automatismos que le permitía hacer su tarea, más sencilla y de forma precisa, accionaba los mandos que elevaban el puente, para que los barcos circulasen, para proceder a descender el puente, para que los trenes también llegaran a su destino.
A menudo Kerebe, al salir de la escuela, se acercaba al puesto de trabajo de su padre. Le encantaba ver los barcos navegando, desde ese lugar tan elevado, en el que la visión era mucho mayor que desde la planicie. Oteaba el horizonte, intentando percibir la máquina del primer tren de la tarde que podría estar acercándose.
Tras la experiencia, Wamú, ya había hecho los cálculos mentales para que la sincronicidad se diera, pues a aquella hora de la tarde se producía un hecho algo complicado. Solían coincidir en el tiempo un gran barco de mercancías, con uno de los trenes de pasajeros que viajaban desde miles de quilómetros de distancia.
Aquel día, como siempre ocurría, avisó al puesto de control de tráfico ferroviario, ordenando que retuviera el avance del tren cinco minutos, debido a que se estaba produciendo un retraso con el barco. Según le habían comunicado desde el puesto policial, que le informaba de los acontecimientos puntualmente, las mercancías habían sido retenidas en el puerto por cuestiones de salubridad. Aun así, el barco ya había partido y estaba a unos minutos de cruzarse por Buwal.
Kerebe, gritaba a su padre:
—¿Cuánto falta, padre…? No veo el humo esta vez.
Mientras su hijo le tranquilizaba, dejándole claro que no había posibilidades de error, pues el tren se estaba retrasando tal y como indicó a sus compañeros, fijaba su atención en el paso del barco que tanta angustia le estaba causando aquella tarde.
Después de largos minutos, por fin lo divisó cruzando sin percances.
Tenía que estar muy atento, para accionar el botón de descenso del puente con la suficiente rapidez como para que el barco no resultara dañado y el tren, por supuesto, no descarrilara. Iban casi dos mil personas en él.
El barco cruzó el punto de referencia de seguridad, que indicaba vía libre. Rápido accionó el botón de descenso.
Para su sorpresa, algo iba mal. Lo volvió a accionar. No pasó nada. El sistema hidráulico no se inmutó. Wamú se crispó.
—No puede estar pasando esto — gritó con desesperación para sus adentros, pues no quería implicar a su hijo para que no se asustara.
El mecanismo del puente no reaccionaba a la manipulación del mando. Repitió una y otra vez. Sus nervios, alertaron a Kerebe:
—Padre, ¿qué ocurre…? — preguntó extrañado.
Wamú, no contestó. De repente escuchó a su hijo decir lo último que hubiera deseado que saliera de sus labios:
—Mira papá, ya veo el humo. ¡Por fin! — gritó contento —. Disfrutaba tanto, observando al tren pasar, que no podía evitar expresar su alegría en ese momento.
Muchos días, se había entretenido contando los vagones con su padre, y así con el juego, había aprendido muy pronto a contar. En su inocencia, reclamó a su padre:
—Padre, ya llega el tren, ¿Jugamos a contar vagones…?
Wamú, sudaba. Una gran desgracia estaba a unos pocos minutos de romper en añicos las vidas de demasiadas personas.
Reaccionó rápido. Recordó la palanca de seguridad.
Pero tal y como reaccionó, algo veló su mente. El sistema de accionamiento del puente era nuevo y algunas cosas no estaban acabadas, como el acceso a la palanca de emergencia. Había tardado días en advertir que la palanca no era accesible para un hombre tan alto y corpulento como él. Sólo una persona muy delgada, podría bajar hasta la zona de seguridad y accionar la palanca de emergencia. Su corazón se aceleró. Los operarios no lo habían solucionado.
Sin pensárselo, descendió hasta el hueco en el que se encontraba la palanca. Intentó colarse por entre los hierros que formaban la estructura. Hizo lo imposible, quebrándose casi los huesos.
Fue entonces cuando Kerebe, más sereno que nunca y consciente de lo que estaba ocurriendo, gritó a su padre:
—Padre, apártate, déjame hacerlo a mí.
Wamú, miró directamente a los ojos a su pequeño y sabio hijo. Había una gran duda en su corazón. Sus ojos se anegaron.
Kerebe, no tendría fuerza para parar el retorno de la palanca, existía el peligro de que la palanca matara al niño y así se lo hizo saber:
—No tendrás suficiente fuerza para detener el retorno, puede golpearte, sería tan fuerte el golpe que te mataría. No puedo permitirlo — dijo en un ahogo.
Kerebe, miró hacia el hueco y en ese instante se escuchó la bocina del tren, estaba demasiado cerca, pero aún daba tiempo.
Algo mágico ocurrió. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Mientras… padre e hijo se miraron fijamente a los ojos. Sus almas se entregaron a la causa y ahí empezó todo.
Wamú, cogió a su hijo en brazos. Su corazón estaba hecho añicos. Ahora se tenía que enfrentar a Maddy.
Cuando entró en casa con su hijo muerto, ocurrió lo predecible.
Al mismo tiempo que ocurría esto, el tren y todos sus pasajeros llegaban a su destino, ignorando que una tragedia había ocurrido. Nadie en todo el tren fue consciente de aquel suceso pese a estar implicados.
Tan pronto el tren hizo parada en la estación de Batzfor, una bella joven llamada Helaia, corrió por el andén buscando a su novio. Se llevó una pequeña decepción. Todos los viajeros se habían encontrado ya con sus familiares o amigos. Ella era la única que vagaba en solitario. Perdida. Extrañada de que Evien no la hubiera venido a buscar.
No sabía que tenía que hacer, había acudido desde muy lejos, había hecho miles de quilómetros para estar con él y en cambio Evien no aparecía.
Atrapada en el nudo de su garganta y de su estómago, intentó encontrar una solución. Se dirigió a la ventanilla de venta de billetes, con visible desesperación.
—¿Por favor — gritó al joven que se ocultaba tras una visera — puede ayudarme…?
Cuando sintió aquel brazo que la rodeó por la cintura, casi se desmaya. Supo que era Evien.
Un apasionado beso la tranquilizó y la liberó de todos los miedos que había sentido. Quiso, en broma, pegarle por haber permitido que se asustara de aquel modo. Lo que no había tenido en cuenta era que Evien era el taquillero que dispensaba los billetes y que no podía acudir a recibirla por estar en su puesto de trabajo. Evien, en todo momento, había estado observándola.
—En menos de una hora acabo mi turno —le dijo.
Helaia, esperó a su prometido, impaciente.
—Ya estoy libre para ti —escuchó a su espalda, al tiempo que Evien la abrazaba por detrás, balanceándola y diciéndole lo que la amaba, susurrándole al oído.
Había sido muy duro para Helaia, dejar toda su vida y viajar hasta esa ciudad a compartir el resto de sus días con Evien. Como ambos sabían muy bien, era el comienzo de algo desconocido.
Se instalaron a vivir su pasión en el piso que Evien tenía cerca de la estación. Su historia de amor era tan intensa que Helaia pronto sintió la gratitud por la elección que hizo. En aquella ciudad, con aquel hombre, estaba su destino.
Si la luna pudiera hablar, les diría a todos lo que Helaia significó para los corazones de los viajeros del tren. En esos sentimientos, Helaia con un fuerte brillo en su mirada se sumió en sueños, viviendo la hermosa oportunidad que la vida le había regalado. Sentía que era merecedora de ello.
Habían pasado algunos años, Wamú, salía de trabajar y en su deseo de relacionarse con alguien, decidió entrar en un bar a tomar un café. Había comenzado una nueva vida, en Batzfor, sólo, en la urbe, en esa ciudad en la que jamás imaginó acabar sus días.
Sentado, cabizbajo, dando pequeños sorbos del tibio café, el recuerdo veló su mirada. Hacía ya más de cuatro años de la pérdida de su precioso hijo Kerebe y oros tantos de la separación de su esposa Maddy.
Recordaba el día del accidente, como algo muy lejano en el tiempo, como si de todo aquello hubieran pasado varias vidas por delante. Era un extraño sentimiento de lejanía.
Conectado profundamente, cada uno de los días al dolor de su corazón, por lo ocurrido, no dudó en que todo aquello se debía a un motivo mucho más enriquecedor de lo que se podía imaginar.
Detenido en la retina de sus ojos, estaba perfectamente la imagen de aquel instante en el que los ojos de su hijo, detuvieron el tiempo. Cada vez que evocaba aquella imagen llena de magia, su corazón conectaba con una extraña paz. Como si el alma de su hijo le hablara de la eternidad de la conexión que había entre ellos.
Era tan profundo e intenso ese sentimiento de amor, que pese a la tortura que le infringía la mente, acusándolo de la atroz muerte y hundiéndolo en la culpabilidad, había algo en él que sabía que no era así.
Tras la muerte de Kerebe, la convivencia con Maddy se había convertido en imposible. Wamú, sabía que no sería justo acusarla por su forma de vivir la experiencia, ella era la madre, y como tal, sentía que él como padre, jamás podría reprocharle su falta de aceptación del accidente. Para Maddy la vida la había maltratado, hasta el punto de convertirse todo en un trágico lamento, que la torturaba constantemente y que, por el momento, se veía incapaz de sanar, culpando diariamente a Wamú de su desgracia.
Wamú, quiso siempre darle paz a Maddy, pero él era el origen de todo su mal, por tanto, era tarea imposible que ella le abriera de nuevo su corazón.
Tajante le decía día tras día, una y otra vez, que jamás en la vida volvería a confiar en él. Con gran frustración por ello, él supo que sería así y que su matrimonio no tenía solución. Sintió, que entre ellos se había roto lo más preciado, eso tan vital que convertía la relación en una alianza perfecta, a través de la entrega y del amor que se tenían.
Fue el día que se hizo consciente, el mismo día en el que decidió separarse.
Maddy lo celebró, para ella ver a Wamú todos los días a su lado, hacía que el dolor por Kerebe se convirtiera en una brecha interminable. Su corazón estaba agotado, no podía más con el sufrimiento, ni tampoco con la dificultad para comprender más allá, aquello que la vida les había hecho vivir.
Le rogó a su marido que no volviera jamás a ella, que sus puertas estaban cerradas para siempre, que lo único que le devolvería a la vida, sería que regresara con su hijo vivo, para disfrutar de él.
El café se le estaba enfriando. Estaba tan ensimismado que se había desconectado del intenso bullicio que los diferentes comensales estaban provocando.
Un profundo aroma de flores, lo sacó de sus pensamientos y remembranzas interiores. Se giró rápido. Respiró profundamente de nuevo. Según como, parecían violetas, de repente reconocía las rosas y al instante el flujo viraba a orquídeas, jazmín e incluso magnolias. No supo identificar la mujer que portaba tal interesante perfume con ella. Nunca antes había tenido el placer de deleitarse con la frescura, que por un instante lo desprendió, de la oscuridad de su vida. Era como si hubiera sentido al sol muy cerca.
Restándole importancia, acabó de consumir el poco café que quedaba en la taza.
Lo peor de todo, era cuando regresaba a casa y no tenía con quien compartir la vida. Ese sentimiento, le había ayudado a conectarse intensamente con dios. Así, sus conversaciones interiores, le habían ayudado a crecer.
Se metió en la cama y la mente recuperó el recuerdo del aroma de flores tan intenso, que había provocado una extraña vibración en su corazón. Sonrió para sus adentros, y como siempre dando las gracias a dios, se durmió.
Al despertarse de un profundo sueño, en el que acunaba a Kerebe en sus brazos y este le sonreía muy contento por volver a encontrarse, supo que la vida iba a sorprenderle de nuevo, de algún modo.
Estaba a punto de salir hacia el trabajo cuando escuchó los gritos ensordecedores de una mujer. Parecía que la estuvieran matando. Corrió por el pasillo del edificio en dirección a la última puerta del rellano, parecía que era tras esa puerta, donde se hallaba la chica que gritaba de aquel modo.
Al alcanzar la puerta, sólo pudo escuchar unos acelerados jadeos. Sin poder evitarlo, alto y claro gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda.
Una voz agotada le invitó a que abriera la puerta. Allí se encontró con una joven muchacha que luchaba por ponerse en pie, mientras su prominente vientre estaba a punto de tumbarla de nuevo contra el frío suelo.
Estaba de parto.
Wamú, asustado, salió en busca de ayuda, pero no encontró a nadie. La chica le advirtió que no había tiempo que perder, que el bebé estaba a punto de salir. Le rogó que la ayudara a parir.
Con visible recelo, pero dispuesto a todo, siguió las indicaciones de la chica, su nombre era Helaia, debía tener tan sólo unos veintitrés años. Por supuesto, era primeriza. Pero en cambio, la chica parecía controlar la situación.
En menos de dos horas, una preciosa niña veía la luz. Era algo enclenque, quizás por debajo del peso, así que Wamú insistió para acompañarlas a un hospital.
Helaia besaba a la pequeña con pura pasión. Wamú se quedó por unos segundos observándolas, que pena que el padre se estuviera perdiendo ese momento tan entrañable que estaba protagonizando su familia. Un nudo le atragantó las palabras, cuando Helaia le rogó que fuera él quien le pusiera nombre a la pequeña.
Fue un grato regalo, aquella petición. Sin dudarlo y teniendo en cuenta que el nombre de su hijo no determinaba género, le sugirió su nombre.
—¿Qué te parece Kerebe…?
—Es precioso. Muy bonito—. Exclamó emocionada—. Serás una niña muy entrañable, Kerebe significa, “miles de caminos posibles”.
Wamú, también se emocionó. No pudo evitar llorar una vez más por ello.
Después de que la niña mamara del pecho de su madre, las aseó a ambas y con la ayuda de otros vecinos, las dejaron en manos de los médicos.
Había pasado la mañana y casi había olvidado que en el trabajo no sabían nada de su paradero. Corrió a la estación. Por un instante tuvo miedo de que el jefe del puesto de mando, lo despidiera. Hacía tan sólo unos meses que había conseguido ese nuevo puesto. Por desgracia, sustituía a un joven que, tras un incidente, había sido arrollado por un tren y había muerto en el acto. Muchas veces sintió que la vida era realmente extraña, unos tenían que morir para que otros vivieran. Eso lo sabía muy bien. Kerebe también había tenido que morir para que todo un tren viviera. Evien, el joven accidentado, murió, y ahora era él quien ocupaba su puesto. Un puesto que iba a valorar enormemente, ya que gracias a todos esos acontecimientos, pudo alquilar un piso y comenzar una nueva vida.
Al llegar corriendo a la estación, acudió a dar explicaciones a su superior. Sin más gesto que el de — ponte a trabajar inmediatamente, todo quedó en una anécdota.
Cuando llegó de nuevo a casa, no había podido quitar de su cabeza el mágico acontecimiento de ayudar a traer al mundo a la preciosa Kerebe, la hija de su vecina Helaia. Se preguntó cómo estarían. Quizás al día siguiente se acercaría al hospital a saludarlas, le apetecía mantener vivo el contacto. En ese momento, era a las únicas personas que conocía.
Una vez finalizada la jornada, decidió escribir, los sentimientos que tanto se le removieron aquel día. Escribió, en primer lugar, lo que se le ocurrió, sobre el trágico día de la muerte de su hijo. Creyó que quizás, a través de volcar sus emociones en un papel, se daría cuenta de cosas que, a simple vista, no había sido capaz de reconocer.
En su escrito, pudo advertir la numerosa suma de causas-efectos que aquel día se sincronizaron para que se diera el suceso. El retraso de la carga de las mercancías en el barco, seguro que no fue el principio de todo, ese retraso tenía un motivo, según le informaron, era un motivo de salubridad, por tanto, alguien antes afectó el proceso, que hizo que todo se precipitara. Jamás iba a poder conocer el motivo original, pues este era tan oculto y tan complejo de identificar, que seguramente quedaría en un lugar oscuro, ajeno a lo que la Luz del día pudiera controlar.
Era por tanto inútil seguir pretendiendo llevar luz desde el origen de la causa de todo.
Al continuar revisando aquel día, recordó cómo su corazón casi se quiebra, al escuchar la bocina del tren, que avisaba que estaba a punto de cruzarse por Buwal. Se estremeció de nuevo y conectado a ese estremecimiento, percibió el intenso sentimiento de terror que lo invadió, imaginando a más de mil personas perdiendo la vida en segundos.
En la actualidad, conocía muy bien, el sentimiento que te invade al permitir que la vida de tu hijo se ponga en riesgo para salvar a unos desconocidos. Nunca podría saber, que hubiera sentido, si su hijo, hoy estuviera vivo y todos ellos muertos. Sólo podía imaginar que el peso de la mala conciencia no le hubiera permitido gozar de Kerebe en completitud, al mirarlo, siempre estaría presente el recuerdo de la tragedia.
Escribió también, como se hizo consciente de que, si Maddy no hubiera insistido tanto en ser madre, él hoy no estaría lamentándose por el accidente de su hijo. Eso hizo que, en el fondo de su corazón, existiera una gran gratitud hacia su esposa. Había sido ella quien lo había conectado con la responsabilidad de la paternidad, algo de lo que quizás huyera.
Esos pasajeros del tren, también eran hijos de alguien y también eran padres y madres… y aún peor, ellos de forma totalmente inconsciente se habían brindado a poner en sus manos y en las de su hijo, sus propias vidas. Cientos de almas, habían decidido pasar la fatal experiencia, que no era otra que la decisión que tomaran un padre y su hijo, quienes hubieran podido arrebatarles la vida a todos.
Después de todas aquellas deducciones, que plasmó en su libreta, se relajó. La herida de su corazón por haber vivido la experiencia, no iba a cicatrizar jamás, y eso era bueno, pues le iba a ayudar a recordar la fortaleza de sentimientos que aprendió a adquirir, en el transcurso del vivir de la vida.
Era de madrugada, comenzaba aquella semana con el turno de la mañana. Era mucho mejor, pues había más tráfico y así había más movimiento de viajeros. Preparado, salió de casa, en dirección a la estación.
Entró en la garita y después de despedir a su compañero, tomó asiento, sustituyéndole. Sus ojos brillaban, interiormente, había resuelto muchas cosas. Había sentido a Maddy en su corazón y a Kerebe sonriéndole en sus brazos. Era como si su alma estuviese en paz. Era el primer día, después de muchos días que lo veía todo diferente. Su pasado era ahora experiencia. Era el momento de vivir el presente.
Los días habían respondido a su nuevo estado de ánimo. Hacía tres días que Helaia había vuelto a casa con la pequeña. Estaba deseando verlas. Helaia se había quedado muy floja y pálida tras el alumbramiento. Según los médicos, en pocas semanas mejoraría.
Wamú, gracias a que Helaia le mostraba confianza, aprovechaba para ocuparse de ambas. No comprendía la vida sino podía ejercer su propia naturaleza. La pequeña Kerebe aún no había abierto los ojos, sólo dormía y comía. Había recuperado poco a poco peso. Gozaba de una salud perfecta. Wamú, seguía sin inmiscuirse en el tema, pero no había día que no se preguntara dónde estaba el padre.
Aquella tarde, cuando regresó a casa, pasó por la tienda y compró ingredientes para preparar una exquisita cena con la que intentaría sorprender a Helaia. Sintió que se lo merecía.
Al abrir la puerta, escuchó unos profundos sollozos. Era la pena más inmensa que jamás hubiera sentido. Corrió a la habitación. Kerebe dormía. Helaia acurrucada bajo las mantas, lloraba desconsolada.
—Evien ha muerto — le confesó.
Se sentó en el borde de la cama y la acurrucó entre sus brazos, aun sabiendo que no había ni palabras ni gestos que pudieran frenar esa herida por la pérdida de un amor verdadero.
Estaba muy delgada, extrañamente pálida. Anémica. Se aseguró de que la pequeña estuviera bien y sin siquiera pedirle permiso, regresó con un médico.
Según el doctor, Helaia estaba muy mal, una grave infección la estaba dejando sin defensas. Wamú se asustó. Desde aquel instante hizo lo posible para que Helaia recuperara la salud.
Durante toda la semana se volcó tras su jornada de trabajo en ella. Otras vecinas se turnaban para cuidar también de la niña. Así hasta la cuarta semana.
Ese día regresó con el alma en vilo, tenía un mal presentimiento. En cuanto entró por la puerta de la casa de Helaia, comprobó que sus temores estaban confirmados. Varias vecinas susurraban. Algunas de ellas lloraban. Y otra, la más anciana, acunando a Kerebe, lo observaba. Se acercó despacio, con la niña en brazos, como extendiéndosela. Wamú, sin pensarlo cogió a la pequeña y con los ojos llenos de lágrimas esperó a escuchar la noticia.
—Toma a tu hija. Helaia ha muerto — sentenció la anciana.
En aquel momento no reparó en que la anciana creyó que Kerebe era su hija, sólo retuvo que la madre había muerto. Estrechó a la niña contra su pecho y la meció como lo hiciera la anciana, con un profundo sentimiento.
Sin soltarla, entró en la habitación. Helaia tenía el rostro en paz. Su tez blanquecina, le otorgaba un halo de pureza. Se sentó a su lado y lloró desconsolado.
Aquella noche le gritó a dios, le interrogó de los motivos por los que cada vez que se sentía el amor, algo lo destruía.
Kerebe dormía. Había cenado, ajena al dolor humano. En su inocencia, enriquecía y llenaba el vacío que su madre había dejado.
No fue hasta pasado unos días, que Wamú se hizo consciente de que tenía una hija, por expreso deseo de Helaia, pues según supo fue ella quien les aseguró a todos que Wamú era el padre de la niña. A nadie le extrañó. Fue él, el único hombre que estuvo con ellas en todo momento. Las vecinas se comprometieron a ayudarle con la pequeña.
Tenía que dejar que pasara el tiempo y ver qué haría con su vida. Aquella circunstancia lo cambiaba todo.
Mientras Kerebe iba creciendo.
Habían pasado ya casi seis años. Aquel día el sol ya se había alzado, por la ventanilla del despacho de billetes de la estación de tren, penetraban unos increíbles rayos que medio cegaban a Wamú.
Escuchó una voz que le dijo:
—Un billete para Buwal.
Se estremeció, no fue únicamente por escuchar el nombre de su pueblo, fue porque de nuevo aquel perfume de flores lo invadió todo.
Con algo de temor, levantó la mirada y la vio. Era ella, era Maddy. Sus ojos se anegaron de lágrimas. Estaba preciosa, tan preciosa que sintió de nuevo el gran amor que siempre se tuvieron.
Ella rozó su mano, cuando él le extendió el billete. Fue entonces cuando le permitió a su instinto expresarse.
Con suavidad, entrelazó sus dedos y sin cruzar ni una palabra, se volvió a detener el tiempo. Sus almas se regocijaron por el encuentro y sin más, Wamú le pidió que esperara.
Localizó a un compañero que lo sustituyó.
Salió de la garita, enternecido y asustado por lo que la vida había puesto de nuevo en su camino.
Maddy, impregnada del aroma de múltiples flores, esperó a Wamú. Su corazón palpitaba rápido, pero la esperanza y el amor eran más fuertes que cualquier miedo.
Por el andén circulaban numerosas personas, que sin quererlo llenaban con el bullicio de sus pasos y comentarios el silencio que Maddy sostenía dentro de sí.
Wamú se acercó a ella, a través de suaves pasos que le hicieron creer que en el andén sólo estaban ellos dos y que nadie podía verlos. No pudo evitar rodear a Maddy por la cintura, mientras se cernía a su mirada con tal profundidad y paz, que podía hasta descifrar sus más ocultos sentimientos.
Ella, sin poder evitar ocultar ese intenso sentimiento que lo podía todo, se dejó llevar. Fue el primer día después de mucho sufrimiento, que sintió que podía volver a confiar, que todo el dolor que ambos habían vivido, tenía un sentido y que no había ni culpables ni víctimas, sino sólo aprendizaje.
Le había costado mucho comprenderlo y mucho más aceptarlo, pues siempre supo que un padre era la protección de su familia, eso que se rompió en mil pedazos, en el instante de la cruda decisión.
La desconfianza que se desencadenó en su corazón, fue incontrolable, pero en realidad fue ese terrible sentimiento de soledad, por haber perdido lo más sagrado de sus entrañas, lo que le hizo reconocer que Kerebe, era fruto de ambos y a un tiempo era un ser libre que decidió por sí mismo como afrontar su propia existencia.
Le costó infinitos llantos, en infinitas noches e infinitos días, sensibilizarse con los viajeros del tren. Tardó en acordarse de ellos, de que el sacrificio de Kerebe había significado algo muy grande. Cerca de dos mil personas estaban vivas, ellas y sus familias, ajenas a todo, continuaban con su vida, pero durante unos segundos, sus vidas estuvieron en las manos de su marido y su hijo y eso es algo que el destino ordenó. Ante la inapelable ley divina, no había nada que decir. Sólo sentir y permitirle al dolor morir.
Hacía unos días que sentía deseos de bajar a la ciudad. A Wamú, le había perdido la pista, lo que menos imaginó era que lo encontraría vendiendo billetes en la estación de ferrocarriles de Batzfor, pues al gran amor de su vida, jamás le intrigó la vida en la urbe.
Maddy, sintió el dulce aliento de Wamú pegado a su rostro. Supo que iba a besarla, y en ese deseo, se entregó al momento. Nada volvería a arrebatarles la pasión que sentían el uno por el otro.
Permanecieron durante interminables minutos abrazos, sin mediar palabra, únicamente sintiendo sus corazones. Algunos transeúntes al cruzarse, los observaban con cierta envidia, pues la estampa que formaban, era el verdadero reflejo de la alianza que una pareja podía alcanzar.
Entraron en la casa de Buwal al cabo de tres semanas de haberse reencontrado. La pequeña Kerebe estaba a punto de cumplir seis años.
Maddy había preparado una fiesta de cumpleaños. Otros niños y niñas de Buwal habían sido invitados. Mientras jugaban y se divertían como nunca, Maddy y Wamú salieron a dar un paseo. Se acercaron al río Iter. Desde aquel especial paraje podía verse perfectamente el puente. Distinguieron el humo. Un tren estaba a punto de pasar. Wamú reconoció el ruido del engranaje. El nuevo encargado ya había accionado el botón que hacía que el puente descendiera. La pareja observaba con una sonrisa en sus labios. El puente bajó, deslizándose y poco después de haber encajado todos los engranajes, un tren cruzó con dos mil pasajeros a bordo, ajenos al amor que ambos se tenían, pero partícipes a un tiempo de sus vidas.
Kerebe alcanzó a sus padres. Iba corriendo para llegar a tiempo y contemplar con ellos el paso del tren.
—¿Padre, jugamos a contar vagones…? — exclamó entusiasmada la pequeña.
©Joanna Escuder

Todos los textos registrados

